Disfruté bastante leyendo este pequeño libro de Vicent Molins, que ofrece datos interesantes y conexiones con otras lecturas actuales. Se lee rápido, es fresco y además estructura muy bien los males contemporáneos que se achacan a nuestras ciudades. Algunas de las tesis más brillantes del libro ya se van apuntando en lecturas que el autor nombra en varias ocasiones, como El malestar de las ciudades, de Jorge Dioni (Arpa), pero en esta se encaja mucho mejor la idea de que lo digital ya no es algo que forme parte de otra realidad, quizás nunca lo fue, si no que es la nuestra. Y tiene consecuencias, reflejamos nuestra cultura y formas de funcionar en la red en nuestro entorno físico y poco a poco nuestras amistades, nuestra ciudad, nuestra educación y hasta nuestra sexualidad, están condicionados por cómo nos movemos a través de la pantalla. Y si esa visión nos produce una sensación de que todo fluye, debemos exigir lo mismo a la ciudad.
Hay un pasaje de los muchos, que me llama especialmente la atención y con el que me he quedado pensando: aquel en el que se describe cómo la eficiencia “sin molestias”, porque los procesos están ocultos, y que ofrece el servicio de compra online de Amazon, ha generado una cultura que exige esa misma inmediatez en otros ámbitos. Cuando compramos algo en la plataforma, la sensación general es simple: pagamos y el producto llega en unos días, a veces incluso en cuestión de horas. Todo el entramado de procesos logísticos, laborales y conexiones invisibles queda completamente fuera de nuestra vista. Basta pensar en el botón que Amazon comercializaba (ahora lo hace a través de su plataforma de asistentes Alexa) para colocar junto a los productos que quieres reponer: un solo clic, y el artículo se añade a tu cesta. Pagar y listo: en casa.
Es decir, una vida sin intermediarios (o al menos sin apariencia de ellos o de alguien que se interponga en nuestros deseos inmediatos, siempre que no haya un problema). Ahora, ya. Si con una app puedo evitar un viaje, una conversación y una negociación con otras personas, ¿por qué no está todo ya online? ¿por qué me exige un trámite analógico? ¿por qué tengo que aguantar las arbitrariedades humanas?…En definitiva ¿por qué mi ciudad y sus servicios no funcionan así de bien?.
“La apelación a la eficiencia y la optimización es el talismán que esconde una creencia férrea: nuestras ciudades convencionales no están a la altura”, señala, “una subversión que bebe apasionadamente de la misma gramática que usaron los fundadores de internet”. Y aquí es donde saca a colación de Perry Barlow y su famosa Declaración de independencia del ciberespacio. Un bello texto fruto de las grandes expectativas libertarias que muchos atribuían a la red en sus albores y que a su vez, no puede dejar de recordarme a las Zonas Temporalmente Autónomas (TAZ) de Hakim Bey (No he investigado sobre esta relación pero estoy seguro que las TAZ es la gallina y la declaración uno de los huevos). Quizás ocurría lo mismo: La magia, la invisibilidad de las infraestructuras, la ocultación de los señores que más tarde establecerían auténticas fronteras, con fielatos incluidos.
Independientemente de que acabó inspirando, no precisamente lo que pretendía, que maravilla es escucharla de la mano del propio Barlow.
Y aquí es donde todos y todas que hemos depositado nuestra confianza en la eficiencia y la magia, sentimos ese gran poder. (Dicho en primera persona porque es cierto que todo usuario/a el mundo ha sentido eso alguna vez). Por poner ejemplos: ¿Tendría el mismo éxito un sistema de alquiler de bici pública o cualquier otro servicio muy automatizado, que priorizará el empleo por encima de costosas infraestructuras digitales que precisamente, lo eliminan?. Llegamos aquí a los dos bandos que señala Molins: “Por un lado Uber, Airbnb, Meta…, frente a quienes la limitan, ayuntamientos, prensa, operadores clásicos…poniendo puertas al campo.“
¿Podría ser esta frase una auténtica Red Flag? Si dice que “no se pueden poner puertas al campo” en materia digital y para evitar que una gran tecnológica, dueña de una plataforma o de la infraestructura arrase con todo, no te lo folles.
También me llevó a darle vueltas a cómo se han planteado las Zonas de Bajas Emisiones en muchas ciudades, y en cómo su complejidad, resuelta mediante grandes dosis de tecnología: sensores, cámaras, plataformas digitales, puede terminar limitando su efectividad. En general, estos sistemas consisten en leer las matrículas de los vehículos, cotejarlas con bases de datos y verificar su catalogación ambiental, todo ello a través de infraestructuras costosas y sofisticadas.
Sin embargo, en algunos barrios de UK, los denominados Slow neighbourhoods se implantan de una forma mucho más sencilla: utilizando maceteros, bolardos y los llamados “filtros modales“, elementos físicos que impiden directamente el acceso rápido o restringen el paso de ciertos vehículos. Esta solución, que ya contempla nuestro propio marco normativo (Ley 7/2021 / RD 1052/2022), es raramente aplicada en ciudades españolas. Preferimos desplegar grandes dispositivos tecnológicos en lugar de optar por métodos más directos: cortar el tráfico de manera efectiva y priorizar realmente a los peatones. Aquí surge una pregunta clave: ¿apostamos por una eficiencia aparente, basada en complejas infraestructuras, o por una eficiencia real, sencilla y visible en el espacio público? Es decir, actuar de verdad.
A propósito de El malestar de las ciudades, el propio Jorge Dioni apunta algo así en una entrevista una idea en la misma línea: Peatonalizar, es la manera más justa de cambiar el espacio urbano.
Resulta curioso observar que este tipo de actuaciones parecen más propias de gobiernos conservadores, tenemos varios ejemplos. La desconfianza en los demás, paradójicamente, parece volverlos más honestos con sus ciudadanos y ciudadanas: no se puede, lo siento, cortamos por aquí.
Sin embargo, el tecno-optimismo habitual, mayoritario, y que también impregna muchas políticas progresistas siempre promete una alternativa en la que todo el mundo “conviva”: una vía compleja pero posible para gestionar la salud y la contaminación urbanas, aunque a costa de mantener ocultas todas sus necesidades operativas y por supuesto, que el coche privado siga circulando. Magia.
Otro de los pasajes del libro que también me llamaron la atención, es aquel que habla de la gentrificación, debido a la Cuqui-Zación (Me lo acabo de inventar) de las ciudades. Es decir, peatonalizaciones, re-naturalización o todo a la vez. Una vez más, nos encontramos en la realidad palpable de que una intervención para mejorar un barrio ambientalmente, sube el precio de los alquileres y los pisos en venta. También de los negocios. De la misma manera que las zonas ricas suelen estar cuidadas y libres de potenciales “contaminantes”, la irrupción de la calidad de vida que aporta, la vasta eliminación del tráfico en una zona, provoca que su valor aumente. Me acuerdo de aquella frase anarcopunk que dice: “Si el trabajo fuera bueno, los ricos se quedarían con ello”. Pues bien, está pasando y no es difícil comprobar cómo los barrios de la ciudad más ricos, disponen de mejores infraestructuras, más espacios verdes y en ocasiones, menos tráfico o las suficientes infraestructuras para que haga que no moleste, aparcamientos bajo tierra, peatonalizaciones, etc. Lo bueno, se ve dónde se paga bien. Para el resto: Indefensión aprendida.
De todas maneras, me parece siempre un razonamiento un poco tramposo eso de que sí Peatonalizas = Gentrificas. Sin embargo la realidad es más compleja, ya que las administraciones que se verían implicadas, aunque deberían, pueden no estar sincronizadas como deben y lo que se arregla por un sitio, se estropea por otro. La ciudad, dirán, mientras se encojen de hombros.
¿Deberían de ir las mejoras de las calles del barrio, junto a medidas que palíen o no suban los precios de la viviendas?. Ante la posibilidad de tener que abandonar tu casa porque el nivel ambiental de tu zona ha subido y suben los alquileres, suena lógico apoyar que esas mejoras urbanas vengan acompañadas de medidas para que no te expulsen de la zona. La realidad, como apunto, es que son medidas que implican a varias administraciones o departamentos del ayuntamiento que a veces no se ponen de acuerdo ¿Cómo lo hacemos?. Ni tocarlo, te dirán algunos. Aplíquense, te dirán los que no tienen problemas de vivienda en el barrio. ¿Qué debería de priorizarse primero, la salud o la vivienda? Suena lógico que sean ambas. ¿Por dónde empezamos? La gran pregunta sin resolver. Si a mí me preguntan, actuar por donde se pueda y con decisión pero eso, como apuntamos, no está exento de daños colaterales.
Seguramente este último tema, sea uno para desarrollar mucho mejor, lo voy a intentar. Mientras tanto y para evitar que una reseña acabe en otro ensayo, lo dejo aquí y aconsejo encarecidamente hacerse con una copia de Ciudad Clickbait cuanto antes 🙂
Algunos datos del libro:
Título original: Ciudad Clickbait, cuando buscar casa en tu ciudad se volvió una pesadilla.
Fecha de publicación original: 2024
Autor: Vicent Molins.
Páginas: 153
Edita: Barlin libros
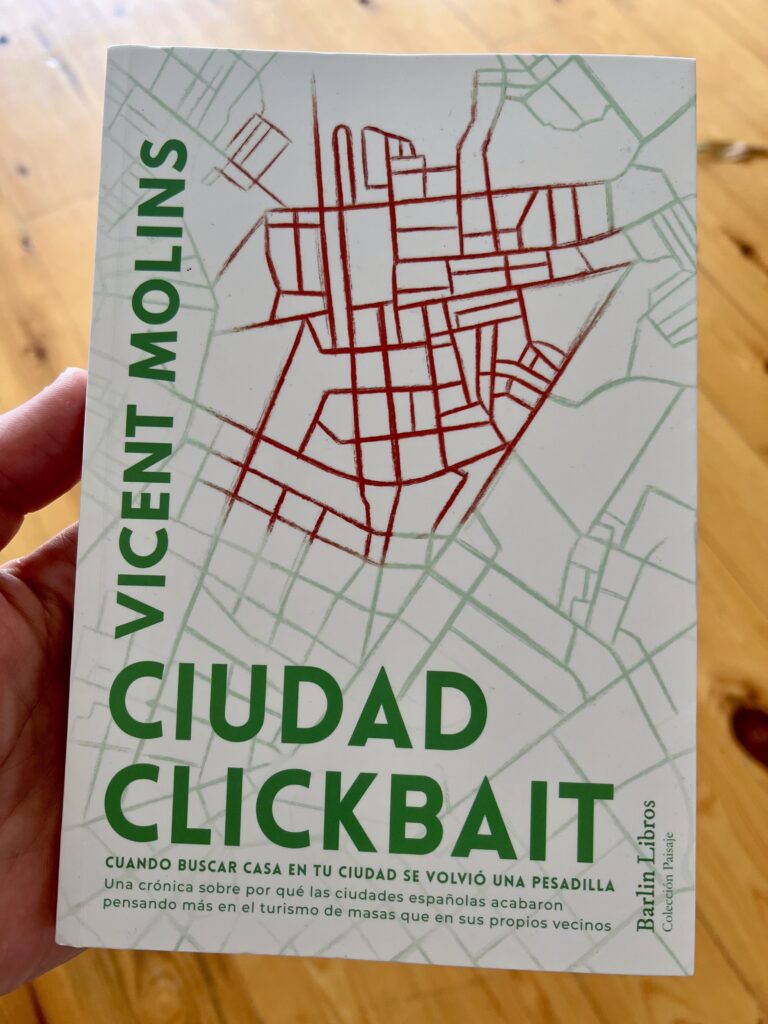

Leave a Reply